 |
Templo hinduista en Prabanam (siglo IX) |
Como ya dije en una entrada anterior Yogyakarta fue y sigue siendo la capital cultural de Indonesia. Mucho más amable y sin duda más interesante para el visitante que la actual Jakarta, una gigantesca urbe de más de 10 millones de habitantes con enormes problemas de contaminación, tráfico además de los constantes hundimientos del terreno provocados por el cambio climático.
En Yogyakarta todo eso queda muy
lejos, y en ella aún perdura el pasado budista e hinduista de la isla de Java,
hoy en día de mayoría musulmana. La ciudad es la capital de uno de los
sultanatos más importantes de la isla y, a pesar de que tras la ocupación holandesa
y la independencia Indonesia se convirtió en una república, el sultán de
Yogyakarta aún conserva ciertos poderes entre, ellos el de ser gobernador permanente
de la ciudad y miembro del Congreso. En esta ciudad de unos 350 mil habitantes,
se concentran un buen número de universidades y de edificios anteriores a la
época colonial, como el palacio del sultán, los jardines y palacios del agua,
mercados tradicionales y una abundante actividad relacionada con la cultura, la
música, las artes tradicionales y la artesanía. Además, cerca están los templos
budistas de Borobudur y los hinduistas de Prabanam, ambos Patrimonio de la
Humanidad, y que dejan constancia de la enorme importancia que ambas religiones
tuvieron antes de la expansión del islamismo en torno al siglo XV y XVI en las
islas de Java y Sumatra.

Una de las entradas al Castillo del Agua (Tamansari) construido en torno a 1758 como lugar de recreo para el sultán y sus concubinas.
Si en la entrada anterior ya hablé
de los templos de Borobudur, hoy visitamos los de Prabanam, a unos escasos 18
km al sur de Yogyakarta. Los templos se comenzaron a construir en torno al silo
IX por el primer rey de la dinastía Sanjaya, en parte para diferenciarse del
budismo practicado por la dinastía Sailendra. Aunque ambas religiones se
originaron en la India y tienen muchas similitudes entre ellas, al entender la
religión como una filosofía que impregna toda tu existencia, difieren luego en
la forma de concebir la divinidad (o divinidades en el caso hinduista), también en el culto y en otras cosas más.
Alrededor del primer templo se construyeron algunos más en los años posteriores
hasta abandonarlos definitivamente en torno al siglo X, en que la corte Javanesa
abandona el centro de la isla y se mueve hacia el oriente. Se cree que en parte debido a una gran erupción del cercano
volcán Merapi. Un terremoto posterior, en torno al siglo XVI, acaba por derrumbar
gran parte de los templos que permanecieron en completo abandono hasta casi el
siglo XIX en que los ingleses inician una tímida reconstrucción. Hoy en día aún
siguen los trabajos arqueológicos en una enorme área.

Mercado de animales: jaulas para pájaros en madera.
En esta entrada también visito el muy conocido –y polémico- mercado animal de la ciudad. He leído que tras
el coronavirus se ha cerrado, en gran parte debido a las precarias condiciones
en las que se mantenían a los animales y
a las muchas críticas que aparecieron en la prensa. Si bien tienen su atractivo
ya que lleva varios siglos en el mismo lugar, no hay duda de que el comercio de
todo tipo de animales salvajes en todo Asia es casi una pandemia en si misma,
lo que lleva a entender la facilidad con la que se pueden propagan los virus
animales a las personas.
A la noche asisto a una
representación del Ramayana, en un gran escenario frente a los templos de
Prabanam. Un verdadero espectáculo en el que la música juega un enorme papel.
Sin duda la ciudad de Yogyakarta
y sus alrededores tiene una gran importancia en un viaje a este enorme país
para entender los logros y diversidad de la cultura asiática en esta parte del
mundo. Espero que os guste,
 |
Explanada de los templos de Prabanam. |
 |
Templo central de Prabanam construido en forma de mándala y dedicado a Shiva. La torre tiene 45 metros de altura. |
 |
Yo en medio de las ruinas. |
 |
La gran cámara interior del templo, con una estatua dorada de Shiva, impresiona por su tamaño. |
 |
Vista del barrio antiguo de la ciudad de Yogyakarta. |
 |
El conjunto del Castillo del agua, en medio de la ciudad, constaba de un gran número de estancias y edificios, algunos ocupados y convertidos en viviendas. |
 |
Desde esa torre el sultán observaba a sus concubinas disfrutar del agua. |
 |
Hay partes del recinto más cuidadas pero otras necesitan mucha rehabilitación. Últimamente parece que ya se ve agua en las piscinas y fuentes en fotos más recientes. |
 |
Dos estudiantes contemplan la piscina ahora vacía. |

Nenúfar en una alberca.
Ciertamente la decoración resulta bastante extraña.
 |
En torno al mercado de animales. |
 |
El lugar tiene su encanto especialmente por la artesanía de las jaulas y recipientes. |
 |
Loros en una jaula. |
 |
No está muy claro quien compra estos animales y para qué. |
 |
 |
Sin duda los animales parecen muy tristes. |
 |
En alguna parte he visto estos murciélagos de la fruta vendidos como carne. |
 |
Lo mismo con estos lagartos. |
 |
Escenario y al fondo los templos de Prabanam. |
 |
Escenas de la representación del Ramayana. Ejército de los monos. |
 |
El Ramayana es la gran epopeya del Hinduismo. Tiene más de 50 mil versos y se le calcula una antigüedad de 2500 años. Originariamente estaba escrita en Sanscrito. |
-2.jpg)











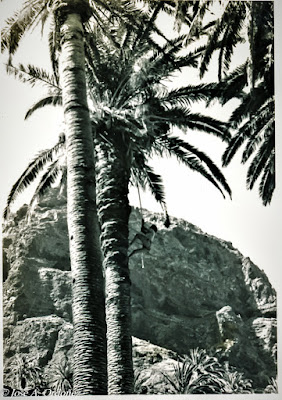























-2.jpg)


